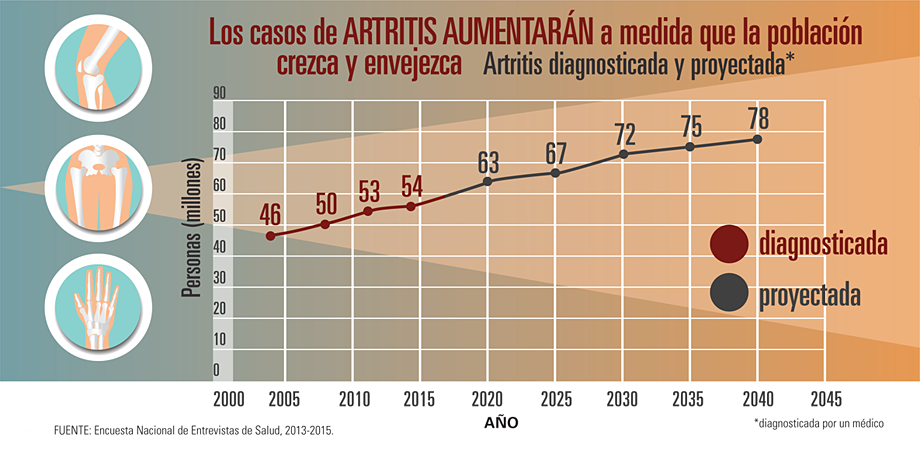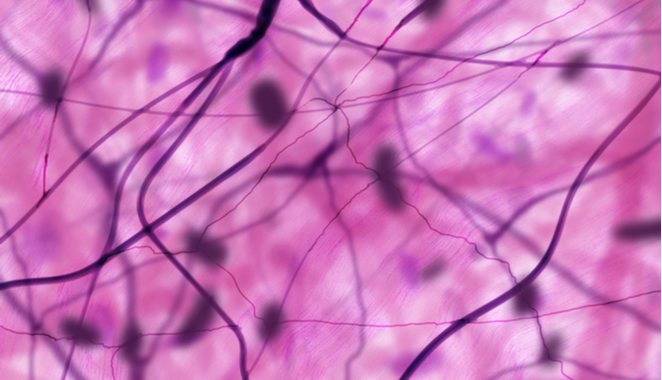Artritis reumatoide. Un diagnóstico en dos palabras que, unidas, desconciertan y a menudo llevan al paciente a pensar en artrosis, en reúma, en vejez. Posiblemente, ese paciente sea un adulto joven que no entiende cómo le están hablando de una enfermedad crónica para la que no hay cura; es muy posible también que ni él ni su entorno tengan claro en qué consiste, ni los cuadros de fatiga, rigidez y dolor que la acompañan, ni qué se puede esperar del porvenir. Porque el de artritis reumatoide (AR, abreviado) no es un diagnóstico sin más: supone, también, el momento de empezar a explicar una enfermedad rodeada de mitos que provocan incertidumbre, confusión y falta de empatía en una sociedad que la considera algo de viejos.
Pero no es de viejos: la artritis reumatoide puede presentarse a cualquier edad. Según los últimos datos de la Encuesta ConArtritis, casi la mitad de personas con AR (el 46,8%) tenía entre 25 y 44 años en el momento del diagnóstico, y una cuarta parte (el 24,6%), entre 45 y 54 años. Tampoco es una enfermedad rara: cerca de 400.000 personas la padecen en España y cada año se diagnostican en torno a 20.000 casos nuevos. De ellos, más del 75% serán mujeres. Por razones que aún se desconocen, la AR es una enfermedad feminizada.
Fuera de las estadísticas, y ya en el terreno médico, se trata de “una patología inflamatoria crónica que provoca un gran impacto en la calidad de vida de quien lo sufre, en su entorno y en el sistema sanitario”, explica la doctora Rosario García de Vicuña, jefa de Reumatología del Hospital de La Princesa (Madrid). Entender esos tres aspectos -inflamación, cronicidad e impacto en la calidad de vida- es crucial para tener una perspectiva realista tanto de la enfermedad como de las posibilidades que brindan las distintas opciones terapéuticas.
La inflamación crónica es compañera de viaje en la AR: afecta fundamentalmente a la membrana sinovial (la ‘bolsa’ que recubre y protege la articulación) y, al evolucionar, daña el hueso, los ligamentos y los tendones. Por eso, los pacientes refieren dolor, rigidez articular, dificultad al caminar. “Empecé con dolor de muñecas, hombro, codo, rodillas, pies… Me costaba andar, se me caían las cosas de las manos, no podía separar el hombro del cuerpo”. Laly Alcaide, directora de la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), recuerda así los primeros síntomas de una enfermedad de la que nunca había oído hablar. “Solo tenía 30 años. Fue muy difícil aceptar que tendría que vivir con ello para siempre”.

La positiva evolución en dos décadas
“Es muy duro comunicar al paciente que tiene una enfermedad crónica que, dejada a su evolución natural, crearía lesiones irreversibles e incapacidad”, señala la doctora García de Vicuña. “Pero no solo hay que informar con claridad, sino que debemos huir de mensajes catastrofistas. Es cierto que la AR no tiene cura, pero también lo es que tiene tratamiento”. En este sentido, las dos últimas décadas han supuesto un giro radical en el abordaje de la AR, y este cambio ha propiciado una mirada que va más allá de los marcadores inflamatorios.
El primer paso será frenar la enfermedad, sin olvidar que no solo afecta a las articulaciones, sino que también puede dañar otros órganos, como los ojos o los pulmones. “Pero este paso, siendo esencial, no es suficiente”, aclara la especialista. “Debemos mirar a nuestros pacientes de otra manera, entendiendo cómo la enfermedad puede afectar a todas las esferas de la persona. Y hay muchos síntomas invisibles”.
Entre esos síntomas invisibles, los más insidiosos son la fatiga y el runrún del dolor. Los análisis pueden dar unos resultados excelentes, pero se corre el riesgo de que el enfermo convierta el dolor en costumbre y termine por ni siquiera quejarse de él. “Con la AR, la limitación no es tan repentina como pueda serlo en un accidente; es una enfermedad que se da en brotes y, si no estás bien controlada, te pueden dejar su secuela. El daño se va acumulando y te acostumbras a él”, detalla Alcaide. Ella fue haciendo renuncias sin ser consciente de ello: “Hasta que un nuevo tratamiento me hizo recuperar la vida que tenía antes”, añade. “De pronto, volvía a tener ganas de viajar, de salir, de hacer cosas. Fue entonces cuando comprendí que la enfermedad me había aislado y limitado”.